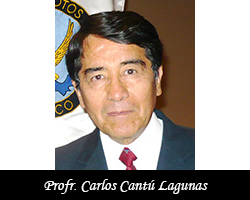Constitución de 1857
La. El Federalista publica por primera vez el 6 de febrero de 1871 el texto que apareció en los Bosquejos de ese día de Ignacio Manuel Altamirano, quien emite sus impresiones personales al respecto.
Dijo: “Para los que abrigamos un corazón sinceramente demócrata; para los que hemos creído desde niños en la soberanía del pueblo; para los que abrazando sin vacilación la causa de la libertad, consagrando a ella todos nuestros esfuerzos y depositando en ella como en una ara santa nuestros sacrificios, nuestras esperanzas y el entusiasmo de nuestra juventud, este aniversario es un motivo de profundas reflexiones que nos sumergen en una especie de religioso recogimiento.
“¡La Constitución de 57! Esta invocación terrible del pueblo mexicano; este grito de guerra que ha hecho estremecer por tanto las montañas, las colinas y los valles de nuestro país; este relámpago inmenso que ha cruzado tantas veces en medio de la negra tempestad de los combates, iluminados campos de matanza... hoy, al fin, se ha convertido en un himno sagrado, en una consigna de fraternidad, en el iris apacible y hermoso, bajo el cual un pueblo vencedor y lleno de esperanzas se abandona a las ilusiones lisonjeras del porvenir.
“La Constitución de 57 es hoy la piedra consagrada junto a la cual México descansa después de su lucha con el retroceso que la sujetó a durísimas pruebas.
“Esta carta progresista era una necesidad ingente de la nación mexicana, que estaba asfixiándose en medio de la atmósfera de tiranía, de crímenes y de infamias en que la habían hecho vivir los hombres del pasado, los restos viciosos del régimen colonial y del fanatismo. Desde la Independencia, y a pesar de los esfuerzos que había hecho para constituirse libremente y para ejercer su soberanía, las pasiones personales se opusieron constantemente a su felicidad. La ambición de Iturbide dio el ejemplo funesto de la revuelta y del despotismo, y por causa suya la libertad nació enferma en México.
“¡Oh!, si el gran Morelos, el mártir de la obediencia a la ley, hubiera sido el hombre de 1821. ¡Ni se hubiera alzado el patíbulo de Padilla, ni el santuario de las leyes hubiera sido profanado jamás por los sables de los déspotas, ni la nación habría sentido nunca en su seno el puñal alevoso de los golpes de Estado!
“Pero el destino no quiso favorecernos y el cadalso glorioso de Ecatepec ahogó entre sangre la heroica vida del que hubiera sido el Washington de México.
“Después, y con muy poco tiempo de paz y de legalidad, los soldados brutales y ávidos de riquezas siguieron el ejemplo de Iturbide; los antiguos campeones del virreinato, que el plan de Iguala había convertido en libertadores, se convirtieron después en pretorianos, en genízaros, y procuraron unos tras otros asaltar el poder. Era de esperarse: la conspiración tenebrosa y jesuítica de la Profesa, que dio a cada uno de esos soldados del antiguo Ejército realista una careta de insurgente no podía producir otros frutos que los amargos de la perfidia.
“Los sátrapas sucedían a los sátrapas. Ni valió que se dejara al antiguo partido el campo constituyente ni que se le permitiera, como se le permitió, deslizar una mano imperiosa para escribir en la carta de 24, bajo la fórmula popular, los odiosos preceptos inquisitoriales y los privilegios de las castas opresoras; los partidarios del régimen antiguo ni aún así quisieron el gobierno democrático.
“Y tras de una revolución vino otra, y el sable que había acuchillado antes de 21 a los insurgentes volvió a teñirse en la sangre de los ciudadanos y a sustituir el mandato de la ley. Los jefes del Ejército trigarante se odiaban unos a otros porque el poder absoluto había sido el precio exigido por ellos para recordar que se debían a su patria y para proclamar la independencia.
“Cada uno, después de un motín fraguado en la oscuridad de los claustros o en la crápula de los cuarteles, y sostenido en las calles, en las plazas o en los campos, subía después de triunfar, y ebrio de orgullo y de vino, esas escaleras de palacio, que estarían rojas si hubieran conservado las huellas sangrientas de los vencedores de un día, que volvían a caer del mismo modo en medio de la gritería y desorden de la soldadesca.
“Aquello no era la República... no había República, no había leyes, el pueblo contemplaba atónito e indignado, o se estremecía de terror bajo la mirada de los verdugos.
“No había República. Lo que había era un trasunto odioso de las escenas del bajo imperio romano o del imperio de Turquía, cuando los genízaros llevaban la suerte de los sultanes en el filo de su cimitarra.
“Tal estado de cosas no podía durar más. México era en el exterior, la burla; en el interior, el infierno. Las naciones cultas nos trataban como a la antigua Argel y la voz de un ministro o de un simple cónsul bastaba para aterrorizar a esos soldados que no tenían valor más que para destrozarse unos a otros, y devorar al pueblo. Ni uno siquiera de ellos se atrevió jamás, no digo a herir el rostro de insolentes extranjeros, a falta de abanico, con el bastón de Presidente; pero ni siquiera a reclamar las consideraciones de la soberanía. El tesoro nacional, depósito de los afanes del pueblo trabajador, era dividido entre extranjeros codiciosos y los sátrapas ladrones.
“Pero llegó al fin la hora fatal. Un soldado, el más audaz de todos, y quizás el más nulo, pero de seguro el más insolente, especie de Proteo o de Arlequín que había revestido todas las formas políticas para asaltar siempre el mando supremo, fue proclamado dictador de su partido y llegó al país trayendo en la nave que lo condujo del destierro todos los instrumentos de esclavitud que una imaginación solitaria y rencorosa había podido imaginar para aniquilar la conciencia de un pueblo.
“Santa Anna fue el elegido del destino para apresurar la hora de redención. Llegó y como siempre, infatuado hasta el delirio, se declaró soberano absoluto, diose el título de alteza y se condecoró, en fin, con todos los honores que una decrepitud insensata puede inspirar a un hombre sin principios y sin moralidad.
“Pero no fue eso todo: en su afán de aherrojar a la nación, como encontrara resistencias heroicas, creó un ejército enorme para apoyar su absolutismo; puso mordazas a la imprenta, encadenó el pensamiento, pobló las cárceles con la juventud rebelde y sospechosa y negó el pan de la patria a aquellos que no inclinaran la frente ante su soberbia oriental.
“Entonces, el pueblo no pudo más, y alzó allá en el sur, en mi país natal, la bandera de la insurrección. Aquella bandera fue el grito del pueblo desesperado y resuelto a sacudir sus cadenas para siempre; jamás una revolución fue tan netamente popular como aquélla; el Ejército la combatió, pero la nación entera la saludó con entusiasmo.
“Triunfó al fin, a pesar de las sesenta mil bayonetas del tirano, y el pueblo creyó que era tiempo de establecer un nuevo orden de cosas. El Plan de Ayutla llamaba a la nación a constituirse y convocaba a un congreso. Así es que éste se reunió, compuesto de delegados a quienes designó el sufragio popular, escogiéndolos entre los hombres más avanzados de la época.
“Sin embargo, el partido vencido no cedía enteramente y la guerra civil estalló de nuevo, apagada varias veces, y otras tantas reanimada por los facciosos obstinados; de modo que la Constitución de 57 se discutió al estampido de los cañones, entre el humo del combate y a pesar de la confusa vocería de los bandos políticos.
- Anterior
- Siguiente >>